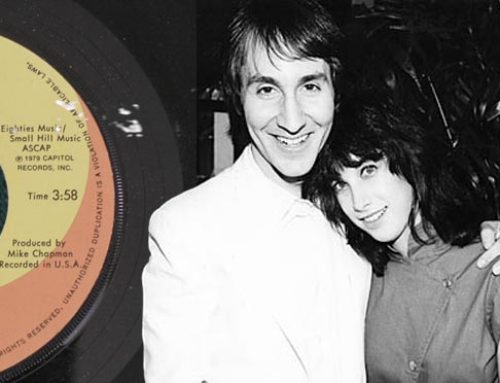por José María Sánchez Alfonso
Vamos con la lengua fuera, y casi siempre es una falsa prisa. Nadie nos hace correr cuando nos pregunta a dónde vamos y contestamos “te dejo que tengo prisa”, y seguimos en nuestra íntima carrera, ese correr por afán de hacer más cosas, por querer sortear el tiempo o evitarlo mediante el olvido. Es el insufrible día a día de los que se marcan obligaciones al tuntún para no dejarse atrapar por el Tiempo.
Y eso se hace evidente cada vez que la manilla larga del reloj se acerca a las doce, veinticuatro veces al día. Las populares en punto son el momento crítico de los que viven a la huida: es cuando el Tiempo les dice “aquí te pillo”. Solo hay que ir un poco pendiente: si aprietan los labios y miran con desafío hacia el fondo de la calle significa que son tercos, aceleran y van a tomarse la revancha con saña; si bajan la muñeca y resoplan es señal de que han sido cazados (¡quedando toda la tarde por delante!), entonces giran sobre la acera y vuelven por donde han venido, vencidos.
Quieren tomarle la delantera al reloj para darle muerte al paso del tiempo, ¡matar el Tiempo! Ignorantes; no puede morir lo que no existe, y si el Tiempo se detuviera temporalmente, solo por un tiempo, el mundo caería por un abismo, y ni siquiera sería el final de los tiempos, solo sería un permanente vacío, algo parecido a la Nada. ¿Muerte al Tiempo? Sí, pero de otra manera.
Una tarde de la semana pasada dejé de pedalear, apoyé mi bicicleta en el murete de piedra del paseo marítimo, justo al pie de la chimenea más alta, porque en ese momento salía del puerto un crucero blanco, tan alto como una torre, majestuoso, imponente.
De tres bufidos estremecedores, que hicieron vibrar la ciudad, el monstruo avisó al mundo de su salida, saliendo a mar abierto. Me senté en el muro para presenciar el espectáculo, más bien me pareció un desafío. El gigante con camarotes y cubiertas de cristal avanzaba tan despacio, tan tediosamente lento que me dije: “esta es la mía, ni pintado, esto va a tomar toda la tarde”.
Parar, detener la marcha, mirar absorto y sin disimulo un acontecimiento en la más cercana lejanía, pretendiendo que se observa el mundo, cuando en realidad es un vistazo hacia dentro. Dejar de contar minutos y verlo pasar, el buque saliendo por la bocana del mediodía, los tiempos ajenos atravesando tu memoria, los últimos recuerdos a punto de ser olvidados, y por fin el instante más cercano. Verte de frente, tú mismo, respirarte con la excusa de un crucero que se hace al mar, dejar pasar cada instante, pero no por desprecio, sino por masticarlo y dejarlo un segundo en el paladar, para descubrir a qué sabe. Entonces es cuando un segundo de reloj se hace inabarcable, un barco en el horizonte, el mar quieto, el Tiempo más íntimo.
Dejar pasar el tiempo sin hacer absolutamente nada es una chulería que me permito de vez en cuando. Quiero que me pregunten qué es lo mejor que he hecho hoy, quiero contestar que el mejor momento fue abrir el balcón y meter las manos en los bolsillos, o sentarme en el paseo a mirar cómo pasaba un barco. Es un acto de afirmación frente a la negación salada que escupe la brisa, es la futilidad de la proa rompiendo el oleaje, rasgando la productividad de la superficie.
Tanto mar por delante, tanto Tiempo y, sin embargo, avanza.
Y así, el gran crucero navega hasta ocupar todo el horizonte frente a la ciudad, pero, como una película muda, no consigue atraer la atención de los paseantes urbanos, tan ocupados con sus pantallas de cristal, atentos al silbido del whatsapp, ¿mirando qué hora es quizá?
Pasan dos señoras con chandal de rosa chicle y zapatillas hechas en Vietnam, cada una con un perrito de cola recortada. Sin parar de hablar ni siquiera ven el barco, probablemente lo evitan, que ya vira hacia un Mediterráneo ajeno. Un grupo de adolescentes esclavos de la cháchara digital pasa junto a mí sin alzar la cabeza, ignoran al monstruo que ya solo enseña su ancha popa al paseo. Un patinador se desliza rítmico marcando sus tiempos sobre el carril bici, con los auriculares encajados no se enteró de los bramidos del gigante, ida y vuelta a la bahía, se le vuela la tarde.
El gran crucero blanco navega tan pesado e ingrávido a la vez que parece ocupar todo el tiempo del mundo. Es imposible contar las olas que deja la estela del Tiempo, ni los minutos que tardan en llegar a la orilla. Cae el sol y unas mujeres morenas con mono verde peinan la playa infinita con un simple rastrillo, como si tuvieran todo el tiempo de sus vidas por delante, a la vista. Ellas sí alzan la mirada, todas a la vez, suspirando por una lejanía que solo podrán atisbar.
Y el barco se pierde por su propio horizonte, como las esperanzas. Justo cuando lo tenía posado sobre la palma de mi mano y el pulgar atravesaba la única nube. Es el arte de matar el Tiempo.