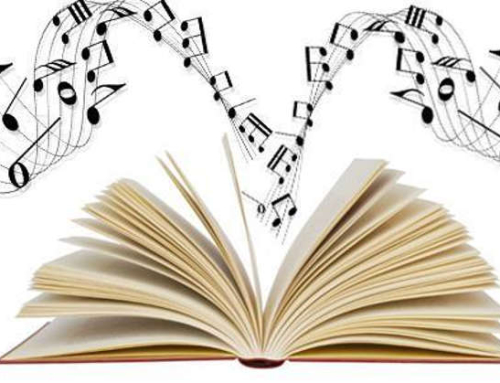No me gustaban las discotecas, para mí solo eran la parte incómoda de la juerga de fin de semana. Sentía vergüenza de mi torpeza a la hora de bailar y prefería acodarme en la barra o salir de vez en cuando a la calle para compartir un canuto con alguien y contemplar la hilera de luces del paseo marítimo.
Lo de la mutación del color de mi piel comenzó una noche de diciembre, a principio de los ochenta. Era sábado por la tarde. A eso de las ocho, un amigo y yo pillamos anfetas en la parte vieja de la ciudad. Después fuimos a Torremolinos. En la casa de un tío de mi amigo, que tocaba el bajo en un grupo de teloneros, tomamos cerveza y alguna pirula para ponernos a tono. Sobre las dos aterrizamos en la costa, donde había un disk jockey que pinchaba discos de verdad. Fue en el Velvet donde escuché por primera vez Thriller, de Michael Jackson. Sus compases debieron entrarme por la vena; un deseo inmediato e irrefrenable de bailar me invadió y sobre la pista mis pies se movieron sin esfuerzo ni cálculo. Una danesa, que en otras circunstancias no se habría fijado en mí, me cogió de la mano. Después fuimos a la playa y, tras una pila de tumbonas de plástico blanco, nos reímos muy juntos el resto de la noche mientras en la bóveda del cielo resonaba la música de Michael que salía del Velvet.
En casa, frente al espejo del baño, me noté unas manchas rojas en la cara. No hice demasiado caso. En las semanas siguientes alterné mis triunfantes salidas a las discotecas con agotadoras sesiones de música negra en la intimidad de mi cuarto. A medida que pasaban los días las manchas rojas iban oscureciéndose; en otras partes del cuerpo, la piel, antes blanca, se tornaba primero rojiza hasta quedar definitivamente de un color canela intenso. Los médicos dudaron hasta diagnosticarme una forma no catalogada de Lupus. Lo único que me estaba mutando era el color de la piel; los rasgos de hombre caucásico permanecían. En realidad, yo me sentía mejor. Percibía mi cuerpo más flexible, por no hablar del sentido del ritmo que me hacía vivir la música desde los tuétanos. Pasado el tiempo, toda mi piel tomó definitivamente un tono bronceado oscuro. Muy oscuro, receló mi padre.
Ahora toco la percusión en una banda cubana. Mi mujer, Niasha, es de padre hindú y madre camboyana, y ninguno de nuestros dos hijos tiene rasgos negroides. ¿Qué más da? A nadie debería importarle. Lúcidos o ilusos, iluminados o reflexivos, procedemos de una enorme llaga en la piel de África Oriental.
No creo que fuera sólo Thriller lo que cambió mi vida. Pero es cierto que la música de Jackson intervino en la de todos nosotros. ¿Quién no ha bailado con sus canciones o no se ha sorprendido con sus inverosímiles pasos de baile? ¿Quién no admiró sus perfectas coreografías?
Es trabajo de otros averiguar si Michael Jackson repudió su origen, o no quiso ser adulto, o si murió agotado por la tenaz batalla que mantuvo contra la crueldad de su padre. Sabemos que su talento artístico lo convirtió en un gigante sobre el escenario que todos llevamos en el lugar del corazón donde se siente la música. Y, para mí, también en aquella pista del Velvet donde comencé a cambiar de color sin renunciar a nada.