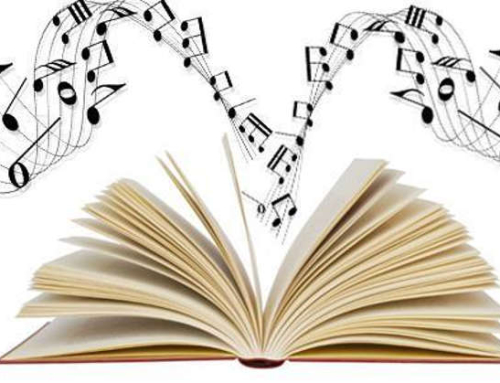Mi padre siempre me dijo que tenía que respetar a las mujeres, sobre todo si eran prostitutas. Y yo creía que mi madre era algo puta; consiguió casa, se dedicó a cocinar, limpiar y quedó embarazada cuatro veces. Así que aproveché una carta de mis tíos de Francia para salir del pueblo ni bien cumplidos los dieciocho. No fue por falta de fe, como acusaba el párroco; más bien todo lo contrario.
Detrás de la plaza estaba la estación de trenes. Mi madre lloraba, pero verla llorar era una costumbre, y no me sentí conmovido aunque la culpa era el leitmotiv que regía nuestras vidas. Papá dijo poca cosa: que me cuidara, que le mandase saludos a la familia de Montpellier. Era un hombre silencioso y cansado.
En el sur de Francia me esperaban mis tíos. No estaban casados y se cagaban en dios cuando se enojaban. Por las noches, cuando terminábamos de cenar, nos leían historias. Después, subía al primer piso con mis primos, Andreu y Verónica, a escuchar a George Brassens. La púa del tocadiscos estaba gastada y el sonido salía como si alguien le pusiera una almohada encima. La luz, el claroscuro mezclado con la música, transformaba la habitación. Andreu traía los cigarrillos que hurtaba y los compartíamos. Verónica se sentaba al otro lado de la vela que poníamos en un plato en medio de los tres.
Mis primos me traducían las letras del cantautor y yo reía con cara de bobo. Andreu puso una aguja nueva y el sonido de la guitarra y el contrabajo traspasaba la madera de los instrumentos y se impregnaba en la madera del cuarto; podía sentir las vibraciones en el suelo, en los pies de la cama.
Una mañana me levanté y pasé frente al dormitorio principal. Allí estaba mi tía, desnuda, acostada boca abajo. Yo estaba paralizado admirando una belleza nunca antes vista. Luego se giró inesperadamente. Vi sus pechos. No eran unos senos maternos, que dan y castigan al mismo tiempo, sino un par de promesas. Mi tía abrió los ojos y me observó por unos segundos con una sonrisa ambigua. Salí corriendo y me escondí en el baño. Pasado el susto, me masturbé.
Aquel día sentí vergüenza, pero nadie dijo nada de lo que pasó. Después de la cena, Verónica y yo subimos para cumplir con nuestro ritual de verano. Andreu estaba enfermo y decidió dormir temprano. No había cigarrillos, solo la música, una vela y dos personas que sonreían al mirarse. Verónica me dijo que se sentaría junto a mí para explicarme en voz baja las letras del cantautor, pero metió su lengua en mi boca en cuanto estuvo cerca.
Terminó el verano y llegaba el momento de volver al pueblo. Mis tíos me dijeron que unos amigos podían hospedarme en París y que, tal vez, me encontrarían trabajo. Escribí a casa contándoles todo con emoción, pero imaginé a mamá llorando y a papá en silencio.
El primer polvo de mi vida llegó en París, de la mano de una mujer que tenía la edad de mi tía y la dulzura de mi prima en los labios. Me gustaba besarla aunque tuviera que pagarle terminado mi turno. Por aquella época, leía a D. H. Lawrence; “la mujer que no tiene nada de prostituta, ni siquiera una mirada, es lo más parecido a un clavo oxidado”.
Unos años después, dudaba entre mudarme a Barcelona o regresar a mi pueblo, y me enteré de que George Brassens había muerto en Montpellier. Mi duda se disipó. Brindé por él y por las niñas alegres, agradecido por haberme ayudado a elegir la vida que quería vivir.