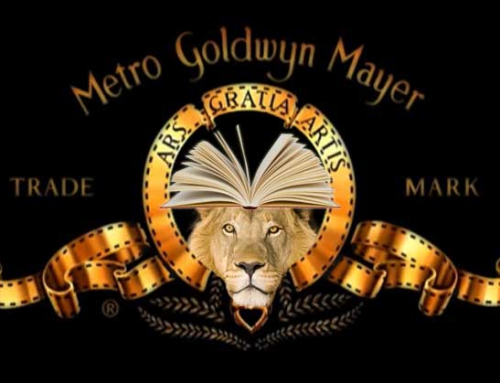Para entusiasmarme con una película no sufro dilemas previos a la hora de elegir entre cine español o del resto de Europa, de Hollywood o latinoamericano, producido por la BBC o por los atrevidos del indie. Para divertirme a carcajadas o reflexionar en sus agudezas divido las películas en buenas y malas; para que me resulten insustituibles hace falta que me lleguen al corazón. Y, hace años, al corazón me apuntó de lleno “El marido de la peluquera”, del director Patrice Leconte, protagonizada por el gran actor Jean Rochefort y la sensual Anna Galiena.
La peluquería, donde se desarrolla la mayor parte de la acción, es un verdadero laboratorio de la vida. Allí, al protagonista, Antoine, le basta con seguir la intuición, bailar al ritmo de músicas traídas de la infancia, recuperar los olores de la niñez y, sobre todo, ser fiel a los sueños que tuvo de pequeño. La peluquería es el lugar privado, donde parte de la realidad exterior viene dada por los clientes (¿nosotros?) que van entrando. Un lugar donde se hace posible recuperar aquellas primeras fantasías, los primeros deseos. Antoine mantiene la enseñanza de su padre: “La vida es muy sencilla. Basta con desear con fuerza algo o a alguien para conseguirlo. El fracaso es la prueba de que el deseo no ha sido suficientemente fuerte”. A mí también me parece una ecuación ganadora: deseo, más trabajo, igual a sueños realizados.
La película está expuesta (como todas las grandes obras, y ésta es considerada una de las mejor realizadas por el cine francés) a matizaciones tan numerosas como enriquecedoras. Al hablarnos del paso tiempo, de las relaciones entre hombres y mujeres, del temor a la rutina o la elección de cómo morir, la complejidad que provoca el guión penetra en las vidas de los espectadores.
El director Patrice Leconte —tan hábil en ésta como en la mayoría de sus películas—, para abastecernos de intrigas y posibles interpretaciones, no deja a los personajes estancados en sus obsesiones; parece avisarnos al poner en boca de Antoine (durante una escena célebre en la que se emborrachan con agua de colonia): ¡Fíjate —señala a Mathilde—, en el techo ya hay una grieta! Y añade, refiriéndose a la mutua resaca: “La culpa es del aftershave. No deberíamos haberlo bebido. Las mezclas son malas”. Ella, en otra secuencia inmediatamente posterior, mirando a través de los cristales de la puerta, adelanta: Habrá tormenta. Instantes después, sentencia una voz en off, que suponemos de Antoine (recordando): ¡Al llegar a la peluquería, deberíamos cerrar la puerta definitivamente para que podamos ahogarnos en este océano de paz que tanto nos gusta!
La forma en que Mathilde decide desaparecer es uno de los finales cinematográficos que todavía se discuten. Cada espectador puede aceptarlo o contrariarse. Hay quienes piensan que es una muestra de sinceridad cuando, en su carta de despedida, dice: “Mi amor, me voy antes de que te vayas tú. Antes de que dejes de desearme, porque entonces sólo nos quedará la ternura y eso no será suficiente” Otros lo consideran una crueldad hacia Antoine y, desde luego, una manera de darse por vencida frente al trabajo imprescindible para alcanzar cualquier sueño: “Me voy para que nunca me olvides”.
Mathilde, al tiempo que se mata a sí misma, creo que suicida al miedo; miedo al paso del tiempo, miedo al fracaso que supone perder y que, a veces, también supone el ganar; miedo a los sueños (aunque fuesen descabellados) de Antoine; miedo, en definitiva, al miedo.
Permanecen en mí, entre otras, dos impresiones de la película: La primera, que todo sueño necesita ser alimentado, pulido y requiere la fidelidad incondicional de quien lo sueña, es decir, el trabajo. La segunda, que la vida diaria no necesita gestos espectaculares que la mantengan, ni grandes empresas viajeras para “encontrarse a sí mismo”: en la silla de una cafetería, saboreando un capuchino, uno puede tener su propia peluquería —un laboratorio de la vida— por donde pasan los clientes del mundo. Entiendo que la felicidad no necesita mucho, pero necesita siempre.
En el próximo número recordaremos «Bajo el Volcán», de John Huston.