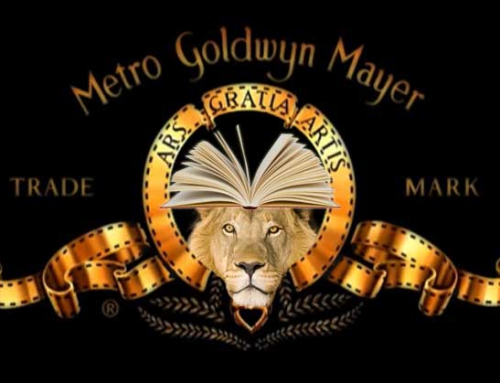El viejo Alvin Straight (Richard Farnsworth) está cada vez más enfermo; necesita dos bastones para caminar. Vive con su hija Rose (Sissy Spacek), amable y tierna, pero con su entendimiento deteriorado —algo «lenta», comentan indulgentemente en el pueblo— desde su divorcio y la pérdida de la tutela de sus hijos. Para los dos, la vida transcurre apacible e insípida en su modesta casa ajardinada de Iowa.
Suena el teléfono. Les informan que el hermano de Alvin ha sufrido un infarto. Alvin se mantiene aparentemente paralizado, mirando la lluvia a través del cristal de la ventana, como si la noticia hubiera sido algo que antes o después llegaría. Rose observa a su padre; no presiente que vaya a tomar ninguna decisión. Pero algo estalla en el interior de Alvin: decide visitar a su hermano. A ambos les queda poco tiempo y hace años que no se hablan. Les separan 500 kilómetros. No puede conducir, aun así emprende un íntimo y obstinado viaje a lomos de una pequeña máquina cortacésped que apenas alcanza la velocidad de un hombre a pie; opta por hacer un peregrinaje hacia la reconciliación con su hermano y, quizá, también consigo mismo.
La historia de Alvin Straight es una solitaria película de carretera (road movie), una paciente odisea personal en la que el enfermo y testarudo protagonista quiere dejar atrás agrios rencores. Debe hacerlo a su manera, que resulta absurda en su comunidad. Emprende un proceso vital de aceptación de sí mismo, de sus sentimientos y de la realidad. Montado en la cortacésped, el viento apenas acaricia sus mejillas y su sombrero de cowboy sólo escapa de su cabeza cuando es adelantado por algún camión. A medida que las líneas de la carretera quedan lentamente atrás, Alvin observa su vida con perspectiva y va deshaciéndose del lastre más amargo: una pelea con su hermano, enquistada en el tiempo; desencuentro protagonizado por el alcohol, la vanidad y macerado en el rencor.
Aunque se trate de un hombre que se expresa con los silencios, encuentra en el peculiar trayecto a personajes que alecciona con su experiencia, sin moralinas ni intelectualismos. Desde una seductora humildad, iluminará con sencillas sugerencias a otros (una joven embarazada, unos hermanos gemelos, un cura o un antiguo y arrepentido francotirador del ejército).
La necesidad del viaje iniciático
Durante el viaje por la interminable carretera, con Alvin y su cortacésped ladeados en el arcén lo más posible para no entorpecer a otros conductores, un atípico David Lynch (nada tiene que ver esta película con el resto de su cine) nos regala preciosos planos de la recogida del grano en los extensos y ocres campos de trigo. Parece querer transmitirnos que si bien se puede quebrar una espiga en un solo instante –apenas un certero golpe de hoz–, para que vuelva a crecer es imprescindible un paciente proceso de siembra y cuidados que son imposibles de acelerar. Lynch realiza, en hermosos planos aéreos, un trabajo extraordinario al ofrecernos inolvidables atardeceres tostados envueltos en la bella música de Badalamenti.
Una historia verdadera muestra, con una sencillez asombrosa, la necesidad vital del viaje iniciático que toda persona, tarde o temprano, debe intentar realizar para descifrarse: entender mejor la vida y a sí mismo. Y no es obstáculo, como en el caso de Alvin, que tal decisión se produzca en una edad avanzada. “Lo único bueno de ser viejo es saber diferenciar la paja del grano, y que las pequeñeces se las lleve el viento”, nos dice el protagonista.
El final de la película —pleno de emociones contenidas— es sublime; puede paladearse con el mismo interés e inquietud conmovedora que cualquier otra obra de arte. El espectador asistirá a los títulos de crédito convencido de que puede ser mejor persona, con el deseo de compartir con sus allegados la serena belleza de una noche estrellada.