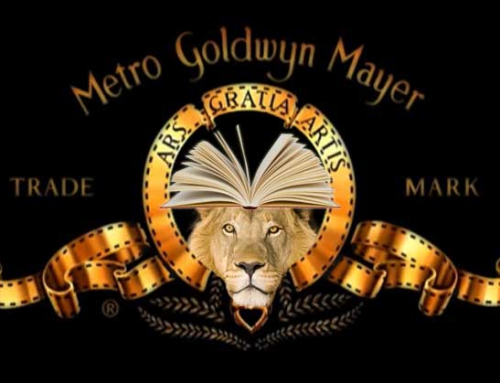Hay películas que pueden definirse con un par de frases; otras, que las considerábamos sublimes, se desdibujan hoy en la memoria quizá porque el paso del tiempo las desmejora. Con Léolo no ocurre igual: no solo es una gran película sino algo más; posiblemente uno de los retratos filmados de la locura ―y del intento de evitarla― más sobrecogedores de los últimos veinte años.
Un preadolescente que vive en un barrio sórdido, rodeado de la vulgaridad y esquizofrenia familiar, trata de esquivar la vida con la que, a su pesar, le ha tocado cargar. Lo intenta con la lectura (hay un único libro en su casa que relee, El Valle de los avasallados, de Réjeau Ducharme), con su afición a la escritura y con los sueños (…porque sueño no estoy loco). Sus sueños le permiten imaginar mundos iluminados y amables, el amor perpetuo a Bianca, su vecina, y el fantaseado regreso a Italia: “Me despierto muy temprano. Mi vuelta del campo de los sueños es brutal al entrar en el país de lo cotidiano”. Léolo sueña a través de lo que escribe, y escribe lo que sueña. Sus anotaciones, una especie de exorcismos contra la mísera realidad, le permiten distanciarse de una familia trastornada que camina hacia la locura y recala en los psiquiátricos: su hermana catatónica; el padre, que suministra laxantes a sus hijos (como si fueran hostias) mientras vigila obsesivamente las deposiciones; un hermano que desarrolla sus músculos hasta la exageración como un escudo particular contra el miedo, pero que no le salvan de acobardarse en el momento menos oportuno para él y para Léolo.
El joven director Lauzon echó el resto en su última película; murió poco después, a los 44 años, en un accidente aéreo. No tuvo miedo de abrir la caja de Pandora, de escribir un guión desde el agujero negro más profundo y apasionado de su mente, quizá elaborado por lo que el inconsciente le dictó de su historia personal. Huyó deliberadamente de la realidad de cartón piedra hollywoodiense que se ha enquistado en el cine, y muestra las miserias humanas tan desnudas y aireadas que podrían doler (porque, quién sabe, podríamos reconocernos en ellas, admitir una fragilidad intrínseca, una moral oculta…, y eso duele, repugna o asusta). Pero es posible que los más honestos consigo mismos encuentren otra intención en la película: un reflejo de la soledad compartida, y aprendan, como Léolo, a soñar para sostener una cordura resbaladiza.
Es una de las historias más honestas, arriesgadas y auténticas jamás rodadas. Brutalmente febril y hermosa, fue realizada a partir de un guión confeccionado con una escritura compulsiva y automática, repleto de símbolos e iconografías que, en algunas imágenes, pueden recordarnos a Fellini. El hallazgo de las músicas, que van de Loreena McKennitt a cantatas medievales, de Tom Waits a Gilbert Bécaud y los Rolling Stones, dotan a la película de un embrujo inmaterial. La voz en off, de gran belleza poética, nos introduce en una especie de realismo mágico: el director consigue un marcado contraste entre lo que el espectador ve y lo que oye. Solo así, evadiéndonos con la palabra narrada, podemos soportar imágenes tan duras como las de una banda de niños fumando y follándose a una gata; una escena de pederastia o el intento de asesinato en una bañera. Incluso llegar a sonreír cuando la madre ofrece a la familia una pieza de hígado que ha sido utilizado secretamente como vagina apenas unas horas antes. Pero además, paradójicamente, de esa forma tan violenta podemos enamorarnos apasionadamente de la Italia soñada por Léolo o compartir tesoros encontrados en las profundidades de piscinas hinchables.