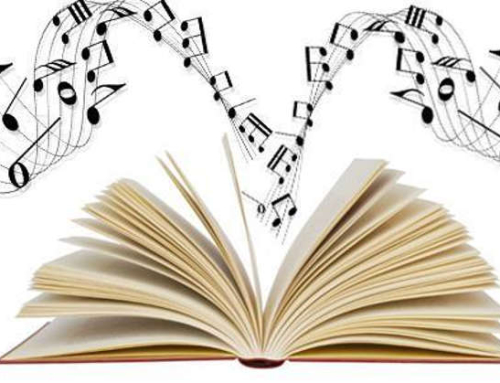Mi vecino es bastante joven y toca la guitarra. Nos cruzamos en el ascensor, le pregunto cómo van sus clases y él me dice que no van: “no las necesito, yo quiero ser como Sabina”. La frase, pronunciada con voz aguda, retumba en mi cabeza. Le digo que se fije en quienes influenciaron a sus músicos favoritos. Le recomiendo escuchar a Dylan, Atahualpa Yupanqui, los Beatles.
―¿Para qué? ? ―espeta. Aquel niño se limitaba a copiar una estética, no le interesaba saber de dónde y cómo nacía el trabajo de un artista.
El primer disco que escuché fue gracias a mi hermano. Él se iba a trabajar y dejaba a mi merced su colección de casettes. Así descubrí a Fito Páez. Aquel pianista componía desde la inocencia misma de la persona que la va perdiendo, como Margueritte Duras cuando a los 15 años aprendió sobre la muerte y la seducción. En las canciones de Fito comulgan la fragilidad de la vida y el paso de la adolescencia al mundo adulto, ese que desconocíamos porque nuestros padres nos decían mentiras que preferíamos creer. En su música se encuentran los estadios que puede atravesar una persona, desde “Quién dijo que todo está perdido / yo vengo a ofrecer mi corazón”, hasta la “Ciudad de pobres corazones” donde el artista habla del dolor profundo por el asesinato de las personas que lo criaron. Un período de whisky y Lexotanil. Como él mismo dice, fue la ausencia lo que le hizo comprender que era otro expulsado.
Los personajes sobre los que escribe Fito se mueven en un barro de metafísica y fe del que quieren salir. La desesperación como motor. El campo de lucha de lo cotidiano. Gritan, escupen, se pelean con dios y la sociedad. Son tan reales que habitan la ciudad y el bloque donde vives; pueden ser tú o yo. Fito consigue que nos sintamos reflejados en sus historias.
Decidí ayudar a mi vecino y subí a su piso para invitarle al concierto que el cantautor rosarino iba a dar en el Teatro Cervantes ese mismo día. Accedió con sorpresa y agradecimiento, pero al llegar a las taquillas nos informaron de que no quedaban localidades. En el bar de la esquina, mientras bebía cerveza, me lamenté: si hubiera comprado las entradas antes, si hubiese aprendido a tocar el piano, si hubiese estudiado… Me di cuenta de que mi vida transcurría en el tiempo verbal de arrepentimiento de quienes no comenzaron a vivir. Esta vez no iba a ser igual. Diez minutos antes del comienzo conseguí dos entradas en la reventa.
Olvidé que iba acompañado y disfruté del espectáculo en solitario y sin culpa. Fito contó cómo surgían algunos temas: “Hay canciones incómodas; una de ellas la hice cuando tenía 37 años; me llevó 37 años componerla, pero la escribí en una hora”. Y es así como alguien se sienta al piano y mueve ―con acordes disminuidos, pasajes y modulaciones― las columnas más íntimas de esa construcción que somos, hasta hacerte llorar. Fito cerró la noche con una canción a capella y todo el teatro aplaudió de pie.
No sé qué le pareció el concierto a mi vecino, ni si aprendió algo. Aquella noche estuve muy ocupado comprendiendo algunas cosas importantes para mí.