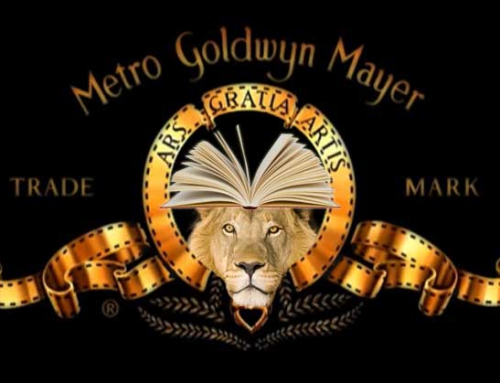Cowboy de medianoche es una de las películas más sobrecogedoras de la historia del cine. Modificó la forma de narrar a partir de los años sesenta; impactó en el público; perduran sus hallazgos técnicos y sus denuncias se mantienen vigentes con credibilidad mayor, si cabe, que en la crítica e inolvidable Easy Rider de Dennis Hopper. A pesar de ser censurada, forzando su clasificación con el estigma de la X, el poder de la industria cinematográfica norteamericana no tuvo más remedio que concederle tres de los siete Oscar a los que optaba.
La adaptación de la novela homónima de James Leo Herlihy por su director, el inglés John Schlesinger, dio un hachazo a la tramposa ideología del llamado sueño americano, el cebo para muchos inocentes (recurrente “burbuja” explotadora, todavía hoy) que se dejaron la vida intentando escapar de la miseria o anhelando éxitos enfermizos.
Schlesinger consigue que en sus casi dos horas de metraje quepa más que su inmensa historia; agrios retratos que palpitan en cada plano y que pueden asociarse a cualquier gran ciudad, más allá de la Gran Manzana. La película rompe con una década de frivolidad para adentrarse en una de las oscuras realidades que Estados Unidos ofrecía y que resultó tan innovadora como actual. Con acertados y perturbadores flash-backs nos proporciona información útil, nos hace empatizar con los personajes.
Sentimos el frío de Joe encogido en su chaqueta de flecos y nos duele la garganta con cada tos de Ratso. Consigue crear un vínculo no sólo entre ellos, sino también con el espectador, que encumbra a este par de perdedores –gracias a sus impecables interpretaciones– hasta el universal y reconocible icono del siglo XX que representan.
Joe (Jon Voight), un lavaplatos de Texas vestido de vaquero, sano y optimista, cree que puede mejorar dentro del círculo elemental de sus razonamientos y posibilidades (venderse a mujeres adineradas le parece su mejor opción). Ratso (Dustin Hoffman) es un ratero tuberculoso que, como su padre, sabe que la perseverancia por el éxito sirve sólo para retrasar un fracaso al que está condenado; tiene un sueño: llegar a las cálidas playas de Florida, donde imagina que la temperatura y la vida son más amables. Joe y Ratso son dos inadaptados que desarrollan una intensa, sincera y conmovedora amistad para caminar juntos por la jungla enloquecida de Nueva York. Pero no todo el mundo allí es bienvenido ni cualquier ambición es conseguida: la calle 42 no está repleta de indigentes, prostitutas y drogadictos porque la benevolencia de la Estatua de la Libertad acoja bajo sus faldas a cualquier extraño.
Es una película sobre la necesidad de aunar fuerzas para sobrevivir, sobre la relación urgente entre dos hombres que huyen de la fatalidad y sobre la asesina silenciosa que es la soledad no elegida (¿una relación, además, sexual o platónica? ¡Qué más da! En todo caso, otro de sus asuntos velados del que según dijo Ang Lee, le sirvió de mucho para filmar su explícita Brokeback Mountain). Un relato sin melodramas ―este es uno de sus grandes aciertos―: ambos protagonistas sobrellevan y aceptan estoicos sus destinos de maneras diferentes.
Es inútil tratar de escoger escenas, toda la película es memorable. En todo caso recuerdo a Joe, caminando con paso firme y sonriendo por las calles de Nueva York, atestadas de personas anónimas e indiferentes sobre las que destaca por su altura, como si no encajase, y al enfermizo y patético Ratso que cojea a su lado mientras suena la inconfundible Everybody’s Talkin‘, de Harry Nilsson; el hombre caído sobre la acera, quizá moribundo, al que nadie socorre; y desde luego las escenas finales, hirientes y emocionantes, y que no desvelaremos aquí: escenas duras y necesarias en las que Joe se desprende de su pasado y de su ingenuidad. En el autobús hacia la soleada Florida, el sueño de una vida mejor es sólo el reflejo externo de las erguidas palmeras en los cristales de las ventanillas. En otro asiento, una señora mayor se maquilla. El autobús avanza. La vida sigue.