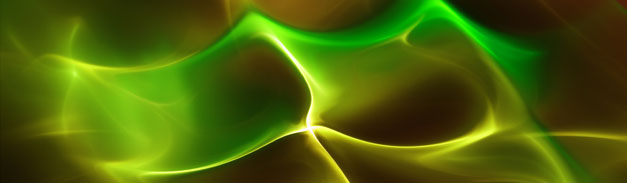Si escribir sólo consistiera en comunicar lo que pensamos, podríamos admitir lo que nos dice el filósofo: que se trata del sentir, de los sentidos como origen y soporte de todo el mundo de las ideas. Y sugeriríamos a los que quieran escribir que afinaran esas condiciones: vista, oído, olfato…, y que con el auxilio de su imaginación, mezclando ideas y pensamientos, crearan sus relatos, sus héroes y situaciones. La creatividad quedaría, por tanto, en manos de la artesanal manipulación imaginativa de lo que hemos sentido y de lo que ya teníamos una idea previa, es decir, ideológica.
Así, lo que podemos considerar un medio –la imaginación, los sentidos– se convertiría en la fuente de todos los objetos que la creatividad pueda aportarnos.
Sin embargo, tanto la escritura como la lectura serían ejercicios vanos, despropósitos comunicativos, si sólo aceptáramos como real o válido aquello de lo que ya tenemos una sensación previa, o lo que es lo mismo, una idea previa (que podría ser social, familiar; cultural, en definitiva, y no exactamente propia o nuestra).
La escritura no sería lo que creemos que es, cuando es un ejercicio creativo. Pues, si he de producir una metáfora para referirme a la escritura, diría que es “la envoltura formal y verdadera de un cadáver que no existió”. Y es, paradójicamente, desde ese vacío que evoca desde donde la escritura puede conectar con lo más profundo y desconocido de nuestro ser; porque nuestro ser se anuda, se apoya, tiene su soporte en un vacío. Y es por ese vacío por lo que la comunicación de un escritor y un lector puede producir una experiencia genuina y sorprendente, plena de sentido.
La escritura –nos referimos a la creativa, no a la científica, administrativa o puramente informativa– lleva en su vientre otra cosa distinta a la que nos muestra. En un plano elemental podríamos decir, siguiendo a Freud, que tiene un contenido manifiesto y otro latente. Y es a ese contenido latente al que legítimamente podemos concebir como fuente de la escritura, su lugar de origen. Lo que late en el fondo de un escritor, lo que impulsa a escribir, lo que toma la forma de una necesidad que empuja, que exige, se origina en ese lugar de la subjetividad que quiere hacerse sentir, pero que aviva otro sentir distinto, tanto al que perciben nuestros sentidos como al sentido manifiesto, previsible, incluso impuesto como significación común. A eso lo llamamos goce estético.