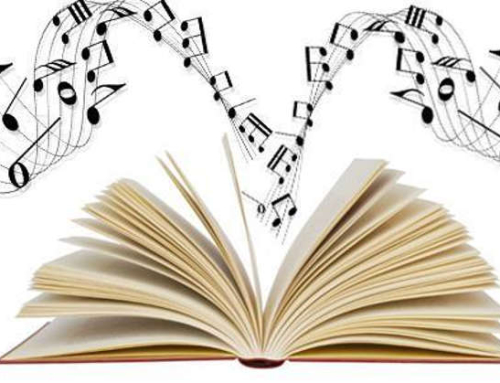Eleanora Fagan aprendió en su infancia el swing de Louis Armstrong y los blues de Bessie Smith escuchando el gramófono de algún prostíbulo de los suburbios de Baltimore. Esas canciones, que de algún modo acariciaban su corazón, son las referencias musicales que años más tarde tomaría aquella niña maltratada para convertirse en Billie Holliday, la estrella indiscutible de los clubs de jazz de un Harlem, que en los años veinte, mientras Lindberg cruzaba el atlántico en solitario y se ratificaba la ley seca, era un hervidero de creatividad que destilaba música por los cuatro costados.
De los años treinta a los cincuenta del siglo pasado, la que fue señora de la calle 52 (su otro apodo, Lady Day, se lo puso el saxofonista Lester Young) paseó su música y su negritud por los clubs de jazz de Nueva York. Fue en 1933 con la canción Strange fruit, que denunciaba los linchamientos de hombres negros en algunos estados del sur, cuando alcanzó su máxima popularidad. Con una voz tan corta como su vida (solo utilizaba una octava), pero llena de matices e inflexiones y un sentido del ritmo preciso, elevó la voz en el Jazz a la categoría de instrumento.
La forma de interpretar sus canciones hace única su música. Billie las convierte en materia sensible como si fueran fragmentos de su propia vida: amores tormentosos y relaciones con hombres duros y crueles que ella misma elegía y que, como ella, parecían buscar su propia destrucción.
La que fue Reina de la calle 52 murió en 1959 en un hospital de Harlem con 75 centavos en la cuenta bancaria y 750 dólares sujetos a la entrepierna con cinta adhesiva, como si temiera que le quitaran lo único que la vida no le había podido estafar.
Actualmente, cuando los sonidos metálicos del “tecno” violan el concepto que algunos tenemos de la música, apelamos a Billie para que, con sus canciones como disparos, atraviese nuestra piel hasta llegarnos al corazón.
Libro recomendado: Billie Holliday, de Juanma Játiva. Editorial La máscara
Disco recomendado: Lady in Satin, de CBS