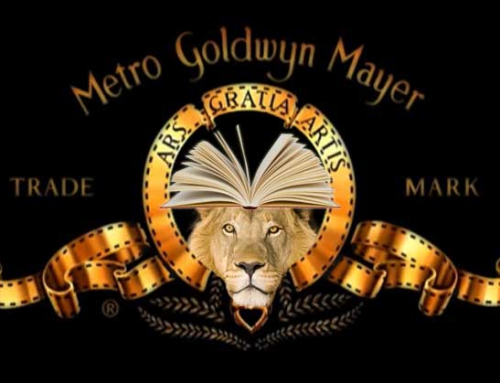Eastwood y cine son una misma cosa. Como el agente Callahan y su Magnum del 44 o el vaquero Rubio y su polvoriento poncho. Este año nos regala a Walt Kowalski, un viudo veterano de la guerra de Corea que vive en un barrio donde unos pandilleros, hijos de inmigrantes coreanos, intentan reclutar al joven Thao. Kowalski solo aspira a tomar una cerveza en el porche junto a su perro, cuidar con esmero de su Ford y sobrellevar el pasado –a distancia de sus vecinos amarillos–, pero no mirará a otro lado cuando se precipiten los hechos.
Eastwood dirige una historia sencilla (Nick Schenk, Dave Johannson), con unos personajes muy bien construidos y un desarrollo magistral del subtexto: las verdaderas emociones de Kowalski se perciben por debajo de los diálogos secos e insultantes de este hombre rudo. Puede maldecir a su amigo peluquero o humillar a Thao, pero no se le escapa que el chico es disciplinado, respetuoso y servicial con su familia y vecinos. Por eso lo elige para prestarle sus herramientas, recopiladas durante toda una vida, y le enseña cómo usarlas. Thao es el discípulo idóneo a quien transmitirle el gusto por el trabajo bien hecho, código ético con el que el viejo se identifica, pero que no reconoce en sus codiciosos hijos y nietos sino, por sorpresa, en la cultura oriental con la que comparte jardín.
En lugar de mantenerse al margen, Kowalski desafía a las pandillas, y le basta apuntar con su mano desnuda para imponer respeto. Pero cuando el pasado le encuentra, no puede evitar derramar una lágrima (casi inadvertida) de reconocimiento, y toma una decisión. «Lo que sabes de la vida y la muerte es
patético», le espeta al joven padre Janovich, “ya voy en paz”. “Jesucristo…”, susurra el cura, y Eastwood rueda un final emocionante y redentor que nos obliga a preguntarnos si sabemos algo de la vida y la muerte o, como el joven predicador, sólo hemos leído “un manual para principiantes”.