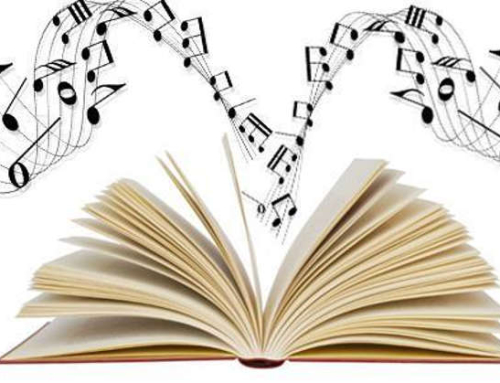La conocí en un bar del centro, tarareaba canciones con voz dulce y desafinada mientras servía café. Llevaba el pelo recogido en la nuca y la sonrisa de quien comienza a dejar de ser una niña. Yo tenía 24 y ella 21.
Después de dos meses de frecuentar el bar, comenzamos a salir. Ella estudiaba Historia del Arte y estaba convencida de que Patricio Rey y sus redonditos de ricota eran la vanguardia. Tal vez lo fueran. Patricio Rey no representaba a una persona, era la comunión de artistas plásticos, escritores y músicos que en cada show exponían su trabajo, hablaban de la cocaína, la IV Internacional, Chernóbil y todas las cosas que los habían marcado como la generación que creció con la dictadura en las calles, que perdió sus referentes intelectuales y debía llevar el pelo corto. Una generación que sabía lo que podría encontrar a la vuelta de la esquina.
Cuando, desnudos bajo una manta, tratábamos de “mirar con inocencia, como si no pasara nada”, según sugería Pizarnik, chocábamos con esa pared llamada realidad donde un grafiti nos decía: “todo está condenado al fracaso”. El sexo y los pocos libros de poesía beatnik que podíamos conseguir nos redimían, pero sentíamos nostalgia después de corrernos.
Las ciudades cambian, los cuerpos también. Después de tres años decidimos separarnos. Perdimos discos, libros y algunas películas. A cambio, conocimos nuevos escritores, músicos y directores. Cada vez que hablaba con alguien y reconocía en mí un gesto de ella, se me escapaba una sonrisa.
De aquel grupo de artistas que crecieron escuchando a escondidas en la radio “La hora Beatles”, sólo quedaron los músicos. Ocho años más tarde, mientras compraba libros usados en Parque Rivadavia pude ver el disco que acababan de editar. Volví en metro a casa con el CD en las manos, emocionado como el estudiante que pasó horas bebiendo cerveza y hablando de la revolución. Tras escuchar el último tema, pensé en ella y escribí una carta para invitarla al concierto de presentación del nuevo disco. No sabía nada de su vida, ni siquiera si seguiría viviendo en el mismo portal donde alguna madrugada acaricié sus pechos. En la nota puse: “Presentación de Luzbelito, viernes 29. Pienso ir.”
Para mi sorpresa, respondió. Ahora teníamos teléfono. Acordamos la hora de la cita. Ella me pasaría a buscar por casa. Le quedaba de camino. Aquella tarde me tomé dos litros de cerveza antes de que sonase el timbre. Al abrir la puerta temblaba, me sentía estúpido. Y allí estaba, hermosa e imperfecta. Una mujer. Ambos teníamos encima los síntomas del tiempo. Luego de ponernos al día y de pasar lista a algunos recuerdos, nos tiramos en la cama. Nada dijimos. Si algo teníamos claro era que de nada servía reinventar el pasado.
En la cola de entrada al recital se mezclaban todas las clases sociales. Un fenómeno que no he vuelto a ver. Había allí un gran número de personas dispuestas a liarse a golpes con la policía (los agentes, del otro lado de la valla, golpeaban el suelo con sus palos de madera). Pude ver resentidos, asesinos con un mal sueldo y personas que no lograban verse como lo que eran: ciudadanos que asisten a un concierto.
Comenzaron a volar piedras, los polis cargaban entre la gente con sus caballos imponiendo la catarsis, pero logramos llegar al campo.
Después de las primeras canciones un espectador apuñaló a otro. Carreras hacia un lado, empujones. Lograron coger al agresor, que también salió de allí en camilla.
El concierto se reanudó. Era una mezcla perfecta de emociones, la representación de la niñez y el mundo adulto a la vez. Por un lado observaba fascinado lo que ocurría sobre el escenario. Sentía alegría, curiosidad, excitación, por momentos hasta soltaba una carcajada. Aunque la música seguía sonando, uno miraba a un lado y a otro para ver de dónde iba a venir la próxima patada; tenía miedo, me preguntaba por qué mierda me había metido allí. Antes del final del concierto y sin decir palabra, como si lo hubiésemos acordado, nos separamos. La última imagen que tengo de ella es su sonrisa de mujer iluminada por las luces del escenario. Ella solía decir, como si fuera la única cosa de la que estuviera completamente segura: “de eso se trata, nadie nos prometió nada”.