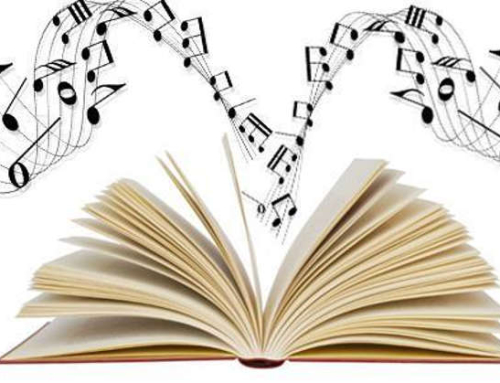Fermín echaba el día en aquel patio, siempre vestido de blanco. Yo pasaba por allí a las cinco y media, cuando volvía del trabajo. Él apoyaba la frente entre dos barrotes de la verja y me pedía que le diese un cigarrillo. Yo se lo ofrecía y él sacaba su mano izquierda para cogerlo. Tenía las uñas pintadas de color burdeos.
Tardé en darme cuenta de que aquello era un manicomio, pensé que se trataba de un geriátrico, ese altillo al que la gente va a parar cuando no tiene donde dejar caer el culo. Fermín tenía mal aspecto, yo no sabía si un cigarrillo más podría matarlo, pero se lo daba de todos modos.
Durante varias semanas seguí convidando con mis cigarros a aquel hombre que se pintaba las uñas de color burdeos. Hasta que una tarde decidí que iría a hablar con él. Me sentía progre y pensé que las cuotas que pagaba a una ONG no eran suficientes; tenía la oportunidad de comprometerme más con los problemas del mundo. Un enfermero me dirigió al patio. Fermín me miró sorprendido. Se presentó primero y me tendió la mano; no paró de agitar mi brazo con el suyo como por una eternidad. Pensé que se trataba de una mala idea. Cuando nos quedamos solos saqué la cajetilla del bolsillo y nos sentamos en un banco; me explicó que no es el cigarrillo lo que te manda al cajón, sino los atascos diarios, el noticiero y el timbre que suena en el momento más inoportuno.
Hablamos durante un par de horas. Me contó que era poeta y había viajado mucho por toda Europa. También que era antropólogo. Tal vez lo fuese, no lo sé, pero me confesó que se marchó “de una vez y para siempre”, porque la presión le destrozaba las espaldas, la presión de ser alguien, el tiempo que se esfuma, el dinero, el periódico de los domingos y el prozac; “eso fue lo que me llevó a viajar”, dijo. Yo hubiera elegido la palabra huir, pero él escogió viajar, hasta que se instaló en una granja hippie cerca de Edimburgo. Mencionó a Pink Floyd y su experiencia con los ácidos. La importancia espiritual de la música. Cuando nos despedimos fue corriendo a su habitación y me dejó un libro: 1984, de Orwell. “Me lo devuelves en la próxima visita”.
Al llegar a casa me asomé a la ventana, encendí un cigarro y pensé en lo que me había contado acerca de la vida moderna, las instituciones podridas y el poder. Sobre todo me inquietó que, una vez que el comunismo había dejado de existir, se necesitaba otro enemigo y otra forma de alimentar a la industria del miedo. “Mientras todos miramos para un lado nadie ve lo que pasa en el otro”, había susurrado mirando de reojo al enfermero apostado en la puerta del patio. Con la colilla en la mano, todavía junto al ventanal, pensé que, aunque tenía el hábito de huir, no se atrevió a suicidarse. Al menos, no de un modo certero. Tal vez eligió hacerlo lentamente después de entender que todas las ciudades eran la misma. Volví a mirar por la ventana y me pareció ver que la calle estaba llena de locos que venderían a sus madres por un contrato fijo.
Rebusqué en un cajón y encontré una vieja cinta de Pink Floyd. No tenía ningún aparato con el que escuchar aquella antigualla, pero recordé la melodía de El muro. Aquellos músicos habían hecho un trabajo intelectual. Hoy en día todo era fast food; la música, el cine, todo. Hasta una película mala de antes era mejor que una película mala de ahora. Sólo hay música sintética para drogas sintéticas, para personas sintéticas. Pero, ¿qué había pasado con el rock, cuántos ácidos tomaban Gilmour o Waters ahora? Ya solo venden camisetas entre los adolescentes. No nos dijeron cómo seguía la canción; ahora aquellos músicos manejaban derechos de autor, habían ganado mucho dinero.
Me pregunté si la única salida era autodestruirse. En cualquier caso es un derecho adquirido, pensé. ¿Qué hacemos? ¿Queremos hacer algo?
Al cabo de tres días fui a hacerle otra visita a Fermín. En la puerta del manicomio me encontré con unos hombres que estaban cargando un camión con camas, escritorios y archivadores. Les pregunté qué pasaba y me dijeron que el edificio había sido clausurado por recortes de presupuesto y que los internados habían sido redistribuidos en otros nosocomios del país. “No te preocupes, tu madre va a estar bien”, dijo uno, y los demás se rieron a carcajadas. Volví a casa.
Tenía dos opciones: o desechar todo lo que me había contado Fermín o seguir considerándolo. Lo que más me asustaba no era su desaparición ―a fin de cuentas él no podía estar mucho tiempo en un mismo lugar―, sino lo cerca que me sentía de aquel hombre que se pintaba de un color insultante las uñas para decirle a todos que este mundo no le convencía.